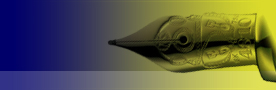Nueva ortografía (VII): nuevos monosílabos ortográficos
Qué ha cambiado
Tradicionalmente, la tilde fue obligatoria en español para los bisílabos con hiato. En 1999, no obstante, la RAE declaró que, por convención ortográfica y con independencia de cuál fuera su articulación real en una palabra dada, se consideraría siempre diptongo a efectos ortográficos la combinación de una vocal abierta (a, e, o) seguida o precedida de vocal cerrada (i, u) átona.
Como consecuencia de ello, un pequeño grupo de palabras que tradicionalmente habíamos escrito con tilde por resultar bisílabas en la pronunciación de la mayor parte de los hispanohablantes pasaron a considerarse monosílabas a efectos de tildación, y a escribirse, pues, sin tilde. La Ortografía de 1999, no obstante, admitía aún que quienes las pronunciásemos como bisílabas pudiéramos seguir tildándolas: "En este caso [hiato en la pronunciación] es admisible el acento gráfico […] si quien escribe percibe nítidamente el hiato y, en consecuencia, considera bisílabas palabras como las mencionadas: fié, huí, riáis, guión, Sión, etc.".
La Ortografía del 2010 suprimió dicha opción por entender que quebraba el principio de unidad ortográfica. En la actualidad, pues, estas palabras con diptongo ortográfico se consideran monosílabas a todos los efectos, y deben escribirse obligatoriamente sin tilde, aunque se pronuncien como bisílabas con hiato prosódico. La RAE es tajante: "[…] se escribirán obligatoriamente sin tilde, sin que resulten admisibles, como establecía la Ortografía de 1999, las grafías con tilde".
Cabe destacar que esta novedad afecta de modo especial al lenguaje científico. Porque en el registro general, y dejando aparte las formas verbales del tipo de crie, fio y rio (que hasta el año 2010 se escribían crié, fié y rió), solo hay dos sustantivos comunes de uso frecuente que se hayan visto afectados: guion y truhan (antes guión y truhán). En el lenguaje científico, en cambio, tenemos algunos más: ion, prion, pion, muon, gluon (antes ión, prión, pión, muón, gluón).
Juicio personal
Es competencia de la RAE determinar las convenciones ortográficas de la lengua española, y de eso precisamente se trata aquí: de una mera convención. Con independencia de cómo pronuncie cada cual estas palabras, se ha decidido, por convención, que la combinación de vocal abierta y vocal cerrada átona constituya diptongo a efectos ortográficos. Es un caso en todo equiparable a la convención, más antigua, por la que se estableció que toda combinación de dos vocales cerradas distintas (i, u) constituyera también diptongo ortográfico, con independencia de que los hablantes pronuncien diptongo o hiato. Son, por ejemplo, muchos los hablantes —entre quienes me cuento— que pronuncian ruido con diptongo, pero fluido con hiato, sin que en ninguno de los dos casos coloquemos una tilde.
Es pura convención, pues, y basta con acatarla como hacemos con todas las demás convenciones que sustentan nuestra ortografía.
Cabe señalar únicamente un pequeño error, o despiste. La RAE ha pasado por alto que la nueva convención genera en español nuevos pares acentuales mínimos que exigen la tilde diacrítica. Donde antes distinguíamos claramente entre píe, pié y pie, por ejemplo, ahora la RAE únicamente lo hace entre píe (presente de subjuntivo del verbo piar) y pie; por lo que en este último caso se hace obligado recurrir a la tilde diacrítica para diferenciar la forma con hiato pié (pretérito perfecto simple del verbo piar) de la forma con diptongo pie (sustantivo masculino). La RAE no admite esta tilde diacrítica en la Ortografía del 2010, pero estoy convencido de que lo hará en su próxima reforma ortográfica.
Fernando A. Navarro
http://medicablogs.diariomedico.com/laboratorio/2014/04/15/nueva-ortogra...
RediMED
Es una red creada para la articulación y cooperación cientificotécnica entre los profesionales vinculados al desarrollo de los procesos editoriales en ciencias de la salud.