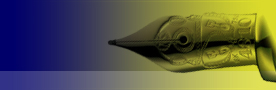Nueva ortografía (VIII): tilde diacrítica en ‘solo’ y demostrativos
Qué ha cambiado
Hasta 1959, la RAE obligaba a tildar el adverbio solo (esto es, cuando equivale a solamente; para distinguirlo del adjetivo solo, ‘sin compañía’) y los pronombres demostrativos este, ese y aquel (con sus femeninos y plurales; para distinguirlos de los correspondientes adjetivos demostrativos). Las Nuevas normas de 1959 derogaron la obligatoriedad de esas tildes, que pasaron a mantenerse exclusivamente para los casos en que el autor de un texto escrito percibiera riesgo de ambigüedad o anfibología. No hubo cambios con la Ortografía de 1999, que siguió restringiendo el uso de la tilde exclusivamente para los casos en que, por el contexto, pudiera percibirse ambigüedad.
La nueva Ortografía del 2010 ha dado un paso más y pide ahora prescindir de la tilde incluso en los casos de ambigüedad. Se desaconseja la tilde, pues, para la palabra solo (ya sea adverbio o adjetivo) y para los demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales (ya funcionen como pronombres o como adjetivos). No deben tildarse ya nunca, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia. Hacerlo, se considera error ortográfico de la misma categoría que escribir *fué* o *fluído*.
Juicio personal
Acierta de lleno la RAE con la nueva norma. El uso tradicional de la tilde en el adverbio solo y los pronombres demostrativos no cumplió nunca los requisitos de la tilde diacrítica. La razón para tildar los pares mínimos acentuales en español no es diferenciar categorías gramaticales (que nos obligaría a usar tildes diacríticas para distinguir entre el tiempo verbal nada y el sustantivo femenino nada, o entre el adjetivo articular y el verbo articular), sino marcar el miembro acentuado o enfático de la pareja. La tilde diacrítica sirve para desambiguar pares mínimos acentuales; esto es, los formados por una palabra tónica o acentuada y otra idéntica pero átona o inacentuada, ya sean monosílabas (tú-tu, él-el, mí-mi, cuál-cual, sí-si, té-te, qué-que, etc.) o polisílabas (cuánto-cuanto, dónde-donde, cómo-como, cuándo-cuando, porqué-porque, etc.).
En el caso que nos ocupa, no se trata de pares mínimos acentuales, puesto que tanto solo como los demostrativos son siempre palabras tónicas —esto es, acentuadas prosódicamente— en cualquiera de sus funciones. No está justificada la tilde diacrítica en ningún caso —jamás lo estuvo—, y la RAE debió desaconsejar rotundamente su tildación ya en 1959; pero más vale, en fin, tarde que nunca.
Si algún lector no estuviera aún convencido de la conveniencia de eliminar en español las falsas tildes diacríticas de solo y los demostrativos, encontrará una argumentación más detallada en el espléndido trabajo de Ramiro Valderrama [1] en defensa de la lógica prosódica de la tildación.
Fernando A. Navarro
http://medicablogs.diariomedico.com/laboratorio/2014/05/06/nueva-ortogra...
[1] Manuel Ramiro Valderrama: "La normativa ortográfica de la RAE: una lanza por la lógica prosódica de la atildación". En: Consuelo Gonzalo García y Pollux Hernúñez, coords. CORCILLVM: Estudios de traducción, lingüística y filología dedicados a Valentín García Yebra. Madrid: Arco Libros, 2006; págs. 991-1025.
RediMED
Es una red creada para la articulación y cooperación cientificotécnica entre los profesionales vinculados al desarrollo de los procesos editoriales en ciencias de la salud.